Aramís Castro está especializado en periodismo de datos y herramientas de extracción, además de procesamiento y visualización de la información. Formó parte del equipo fundador de los medios digitales Convoca y Corresponsales.pe y actualmente integra el equipo de investigación del portal de investigación OjoPúblico. Nos cuenta qué es el periodismo de investigación para él y detalla por qué eligió especializarse en esta faceta del mejor oficio del mundo.
¿Qué te motivó a adentrarte en el periodismo de investigación?
Ver el impacto que genera un informe hecho a profundidad. Yo estuve únicamente en portales digitales. No tuve la oportunidad de estar en medios tradicionales ni redacciones. En algún momento coordiné con La República, pero mi experiencia está centrada en lo digital. Sobre todo en la investigación.
Empecé en 2014, realizando temas orientados a la investigación de universidades y vi el impacto que se puede generar con ese tipo de contenido exclusivo. Porque ningún medio tocaba temas de presupuesto o cuánto ganaban los rectores. Y es un tema que se estaba debatiendo tras la ley universitaria, allá por el 2014.
Vi como un medio de nicho, que hacía investigaciones -incluso no tan profundas como las que hago ahora- podía generar impacto y ser referente para colegas con más experiencia. Ahí yo dije «aquí es donde quiero especializarme».
Veo más allá de un tema, porque toco temas educativos; pero en OjoPúblico toco temas ambientales, cadenas de suministro, etc. Lo hago por el impacto que uno puede generar. No tanto en la audiencia, sino más por las incidencia y los cambios de políticas públicas que se pueden generar a partir de una investigación.

Yo tengo de referencia a colegas investigadores del extranjero, porque vi el impacto que logran con sus investigaciones. También de aquí, Gustavo Gorriti es un periodista de mucha experiencia y referente en el Perú.
Son decisiones, porque no es un periodismo que publique todos los días, pero lo que publiquen sí debe tener un impacto. Eso es lo que me motivó, así es como yo veo al periodismo de investigación.
¿Te animaste a hacer este tipo de contenido debido a que los medios convencionales muchas veces no pueden ofrecer investigaciones así?
Sí, pero más que nada por el tema de las metodologías. A mí me gusta replicar procesos y usar nuevas herramientas. Me gusta buscar maneras de hacer periodismo mediante nuevas narrativas. Cuando hay coordinación con programadores, animadores y fotógrafos.
Me gusta dejar de lado esa idea de que el periodista trabaja solo. Muchas veces se tiene esa idea, que el periodista trabaja solo para buscar su exclusiva. El periodismo de investigación -al menos donde yo estuve- es más colaborativo. Coordinas con colegas que pueden estar en otro país y te pueden enviar información, y viceversa.
Eso no se ve de manera tradicional. No se ve que, por ejemplo, un periodista de la República le pida información a un colega del Comercio. Porque siempre piensan en su exclusiva y buscan contenido propio.
No ocurre lo mismo con investigaciones transfronterizas, donde el acuerdo es que todos publiquemos al mismo tiempo. Eso me motiva: metodologías, el impacto, pero sobre todo esas nuevas narrativas existentes que se pueden seguir explorando. En algún momento tuve que generar Tiktoks y contenido para Instagram, para ser un periodista multimedia.
¿Cómo haces para elegir tus temas de investigación?
En algunos casos planificamos el contenido de enero hasta diciembre. Tenemos una reunión con los editores y planificamos el contenido hasta fin de año. Por ejemplo, tengo tres temas grandes para trabajar en 6 meses. Me dan las facilidades, pero sabemos que si lo requiere la coyuntura, la investigación quedará en stand by. Pero planificamos, sobre todo porque sabemos que en noviembre y diciembre la gente no quiere saber de noticias. Y nosotros queremos salir de vacaciones. Se tiene que jugar un poco con esos tiempos.
Al tener una planificación, uno se va midiendo. Quizá llega un tema que se puede solucionar pronto. Así que en las reuniones editoriales, cada lunes, uno puede llegar con nuevos temas. Pero tiene que sopesar que son proyectos de investigación. Porque puede que no logres llegar a todos los temas.
Por eso soy cauteloso e investigo ‘a full’ y sigo mi tema.
La planificación es anual y en algunos casos semestral, como ahora ocurrió. Es organizarse con eso.
¿Cuál es el tema que más tiempo te costó investigar y cuánto tiempo fue?
Hubo varios, quizá el de madera de shihuahuaco, que tomó de 6 a 8 meses. Porque lo vimos durante la pandemia y lo publicamos durante el 2021. Debíamos validar la metodología, coordinar con el equipo transfronterizo para salir en bloque.
Había que hacer unos ajustes finales. En OjoPúblico ese ha sido el que más tiempo me tomó investigar. En Convoca hubo otro que me tomó 8 meses porque hubo una documentación que no me daban y tuve que apelar.

Te llegaron cartas notariales. Además de ello ¿Tuviste algún otro problema ejerciendo el periodismo de investigación?
No, porque no he tenido denuncias. Las cartas notariales son como cuando alguien se incomoda. No te dicen que es falso porque nada de lo que publicamos es falso pero sí que quizás puede ser tendencioso o algo más, pero toda la información está sustentada con los datos en documentos. Pero más allá de eso, no. Yo tengo bastante cuidado con mis redes personales, con el celular -no contesto si no conozco el número-. Guardo ciertos parámetros de seguridad para protegerme en cierto sentido. Además, no he recibido ningún tipo de amenaza por ninguna publicación.
No estamos en los niveles de México, donde asesinan periodistas, uno por mes. Pero tampoco me he enfrentado con ningún riesgo ni amenaza, tanto físico como psicológico.
A lo largo de tu trayectoria ¿Qué obstáculos enfrentaste para hacer periodismo de investigación?
Creo que más que obstáculos, son retos. Por ejemplo, entender a la población vulnerable. Comunidades indígenas o campesinas. Muchas veces no sabemos cómo acercarnos. Porque de cierto modo, invadimos los espacios donde viven. Generar sinergia o alianzas con comunidades; llamar antes a un sociólogo, antropólogo que nos enseñen cómo conectar. Creo que es un trabajo extra y eso ya tiene un componente más humano. No es sólo ir y entrevistar. Sino que hay un aprendizaje continuo.
También se deben considerar las coyunturas, en un país como el Perú. Donde la inestabilidad es tremenda. Donde puede ocurrir algo en navidad, año nuevo o fiesta patrias y debes replantear tu agenda. Por ejemplo, si quieren vacar a Pedro Castillo, hay que tener un ojo ahí, no puedes simplemente ser ajeno a la realidad. Es un reto, porque muchas veces ya tienes una investigación en curso y tienes que ponerla en pausa por la coyuntura. Es muy desafiante y lo será más ahora que llegan las elecciones regionales y hay que orientarnos a nuevos temas.
¿Conoces colegas que hayan recibido alguna amenaza por ejercer el periodismo de investigación?
Sí, hubo un caso de Ernestro Cabral con el director de Ojo Público, que está documentado. Ya el caso se archivó. Era una persona investigada por la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos), por narcotráfico. No amenazaban pero sí iniciaron un juicio. Creo que en primera instancia le habían dado la razón a esta persona pero después archivaron el caso. Ha sido un tema que ha tomado años, dos o tres. Porque cuando yo me integré en 2018, creo que antes de eso ya habían publicado y recién iniciaba este conflicto con esta persona. Así que sí han habido casos y las cartas notariales que siempre llegan.
¿Cuál ha sido tu mayor logro individual tras realizar un trabajo de investigación?
Individual, en cuanto a proceso, ha sido poder trabajar de la mano con periodistas que yo admiro. He podido trabajar coordinando y compartiendo información con Giannina Segnini y con María Teresa Ronderos que -para mi- han sido referentes desde que estaba en la universidad. Ya regresé cuando escuché sus capacitaciones internacionales, vi lo galardonadas que fueron. Admiro a Segnini, pionera de periodismo de datos en América Latina. Y a Ronderos, por todo lo que ha investigado en Colombia. Me gustó trabajar con ellas en una investigación, en este caso de la madera. Ellas no están muy familiarizadas con temas ambientales. Yo pude orientarlas y reunirme con ellas. Eso -creo- ha sido muy gratificante. Especialmente a nivel profesional.
Y a nivel de incidencia, creo que un gran logro fue la cobertura de las palmas aceiteras. Ver cómo se evidencian las disputas o conflictos que pueden haber con la comunidad. Saber que la comunidad siente el respaldo de un medio que cuenta su historia. Es muy gratificante cuando uno llega a estas sociedades, se les ve con ansias por contarme todo a mí y al fotógrafo que me acompaña. Fuimos para ellos una suerte de aliados que pueden contar lo mal que lo están pasando y las reacciones que esto genera. Eso es muy interesante.
También fue un logro el participar en los Panama Papers en el 2016. Creo que, como experiencia, me va a quedar marcada toda la vida. Estamos hablando de un premio Pulitzer, de haber coordinado una redacción con 300 personas. Eso no es muy común en cuanto a metodología y lo que representó a nivel global la revelación de los Panama papers, creo que fue muy interesante.

No soy mucho de presentar investigaciones a concursos y a premios. Sí asistía a presentaciones de la Conferencia Latinoamericana en Periodismo de Investigación, pero no me gusta tanto, por un tema personal de no pretender un reconocimiento del círculo periodístico.
¿Consideras que hay una deficiencia por parte del periodismo tradicional en cuanto a investigación y trabajos más a fondo?
Es un poco complicado, porque el periodismo de investigación requiere más de tiempo y mayor cantidad de recursos. No haces una investigación en uno o dos días. Depende de a dónde apuntas y lo que quieres demostrar. Yo tengo investigaciones que toman dos, tres o cuatro meses. Más la inversión que implica ir a hacer el trabajo de campo y tener acceso a las plataformas de pago.
Quizá no ocurre lo mismo en los medios tradicionales, debido a la inmediatez. Aunque en algunos casos tienen aún sus unidades de investigación. El Comercio y la República, en menor medida, aún tienen una unidad propia de investigación. Son apuestas. Y si un medio nuevo quiere apuntar a la investigación tiene que hacer esa apuesta. Quizá en el primer y segundo año no haya ganancias. Pero tiene que ver cómo proyecta a hacerse sostenible. No siempre se puede financiar con donaciones o fondos de cooperación nacional. Hay que ver nuevas formas de hacerlo sostenible. Yo no tengo la fórmula, pero en América Latina se está tratando.
Es un tema también de idiosincrasia. Comparar los números de El País de España, que es un medio que tiene millones de suscriptores, pero comparado con medios de USA la diferencia es abismal.
Todavía está en proceso la suscripción, pero tienen que haber otras formas. Yo no las tengo, pero hay que buscar una manera de hacer sostenible el periodismo de investigación. Uno no puede confiarse de la publicidad, porque puede haber un conflicto de interés. Debe haber un modelo que haga viable el periodismo de investigación.
En Arequipa hay un solo medio que realiza investigación, el Búho. La ausencia de este tipo de periodismo es una carencia a nivel regional. ¿Invitarías a los medios de comunicación locales a que se atrevan a realizar periodismo de investigación?
Hacerlo. Quizás al inicio uno no va a tener recursos o algo, basta que sean públicos para recibir apoyo de alguna ONG o quizás de alguna universidad que tenga algún proyecto. Hay iniciativas en Costa Rica, El Salvador también, donde las universidades financian proyectos periodísticos.
En EE.UU. en la Universidad de Columbia -para este proyecto de madera- trabajamos con egresados y estudiantes para analizar datos y mostraron tener experiencia. Pero esa experiencia también se puede adquirir a nivel local.
Muchas veces, las universidad privadas o las públicas -con el canon- tienen fondos para investigación pero esa investigación se puede trasladar a la investigación periodística.
Los recursos, yo creo que existen sobre todo cuando uno ya es público. Si ya exponen su trabajo o si ya han hecho algo que pueda generar algún tipo de impacto. No busques las alianzas cuando no tienes nada; sino cuando ya has publicado algo. Porque ya es visible. Porque ya dicen “Ah ellos ya han hecho esto, quizá con algún apoyo o alguna alianza puede crecer”.
También lee: Elecciones incrementarán conflictos sociales por intereses políticos.
Esa también sería una recomendación. Quizá va a costar al inicio, van a dormir menos porque al principio no tendrán ingresos y deberán trabajar en otro lado; pero al final, la satisfacción va a ser mayor. O quizás va a depender de lo que buscamos. O quizás no queremos y dejamos el proyecto. Pero si queremos conseguir algo tenemos que hacer ciertos sacrificios.
¿Cuál crees que es la razón por la que muchos medios no se enfocan en hacer periodismo de investigación?
Implica recursos y tiempo. Quizás un jefe de información -o el director de un medio- no apuesta por la investigación, porque un periodista de investigación no publica en dos o tres meses. Esperan a que publique cada semana y no necesariamente es así. Quizás eso hace que las unidades de investigación se debiliten. Creen tener a una persona que «no está produciendo». Pero en realidad, cuando tú elaboras una investigación estás en producción desde que accedes a la información y públicas. Es todo lo que implica hacer la investigación. No todos los medios apuestan por ese tipo de contenido.
¿La financiación mediante «aliados», «socios» y «miembros» es viable? o ¿Se puede hacer sostenible un medio de investigación con los aportes de sus lectores?
Eso no lo puedo responder porque hay un área específica encargada del proyecto, Sostenibilidad y Marketing. No tengo acceso a los resultados, pero sé que el 100 % del financiamiento no viene de allí. Hay fondos de cooperación internacional que pueden financiar por un año o meses. Tampoco financian en su totalidad. No te puedo hablar de porcentajes, porque el modelo de «hazte aliado» es relativamente nuevo. Lo lanzamos en septiembre de 2020, en una coyuntura de pandemia. Cuando uno inicia un emprendimiento puede analizar su crecimiento a partir del tercer año. No creo que se pueda analizar este modelo en un período tan corto. Quizá en cinco años se pueda ver que tan bien llegó a funcionar.
Al comenzar Ojo Público ¿Recibieron algún tipo de ayuda para su financiamiento?
Ninguna, yo no he estado desde el inicio en el 2014, pero sé que los fundadores renunciaron al Comercio -donde tenían varios años- y con su liquidación empezaron todo. Fue una inversión de ellos mismos. Después, ya uno se muestra y a partir de eso organizaciones vienen a ti, pero cuando ya existe que tú has creado. Todo emprendimiento es así, quizá los tres primeros años sean de pérdida. Para superarte debes crear buenos contenidos y también algo que te diferencie del resto.
¿Qué consejos le darías a un medio de comunicación que recién está empezando en el periodismo de investigación?
Apunten a integrar a las nuevas generaciones. Yo ya tengo casi 10 años ejerciendo, pero he empezado cuando estaba en la Universidad a los 22 y estaba en penúltimo año. Yo empecé como voluntario en una ONG y ésta este medio especializado que era Corresponsales.pe y yo aprendí bastante de colegas que saben más. Pero vale añadir nuevas generaciones porque en realidad ellas son las que tienen más ganas de hacer algo. Quizás en el camino se van a ir porque no lo ven rentable, porque no generan algún ingreso, pero se trata de convencerlos de que se puede construir algo. Creo que eso es muy importante.

También, apuntaría por trabajos colaborativos e interdisciplinarios. Por eso les repetía que busquen cuadros en ingeniería, incluso en antropología, sociología, derecho. Porque ellos son los profesionales que serán nuestras fuentes. Generar esas alianzas desde la universidad porque a veces estos jóvenes quieren ya publicar o generar algún tipo de contenido. Y en vez de que lo estén publicando para su trabajo final, puede ser para algo que ya tenga un impacto público. Y apuntar al ámbito regional o local, como el inicio de algo mayor.
Yo empezaría por ahí, reclutar a nuevas generaciones y trabajo interdisciplinario. Es fundamental que vean estos espacios en ingeniería y en tecnología porque de 100, quizá haya uno o dos a quienes les va a llamar la atención el periodismo o que quieran hacer algo vinculado al periodismo. Y con ese uno o dos ya avanzaron bastante porque en realidad son poquitas las personas las que trabajan de ese modo o quieren buscar estas nuevas formas de contar historias.
Si generan un equipo multidisciplinario va a ser muy importante.

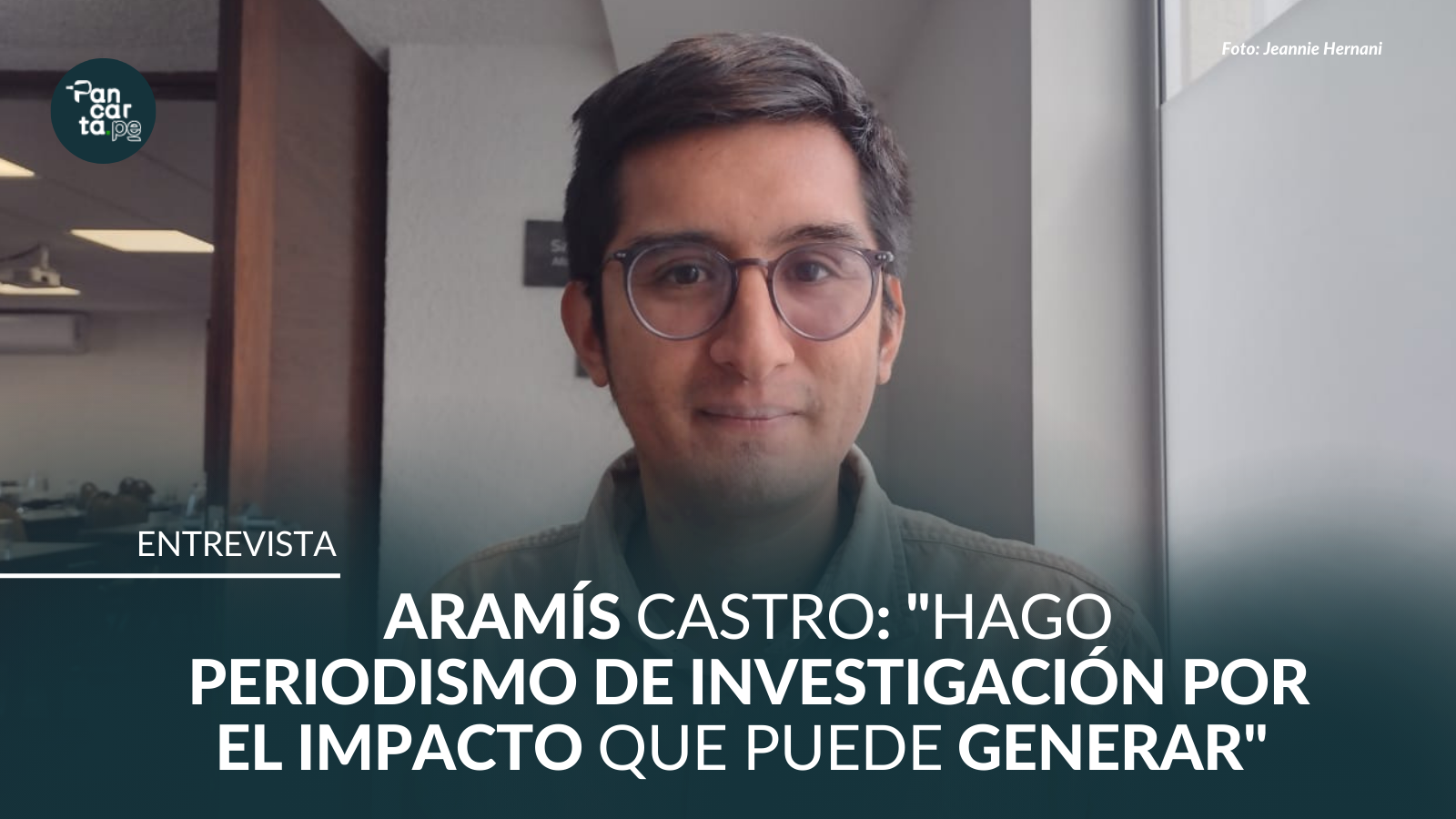





Sé el primero en comentar